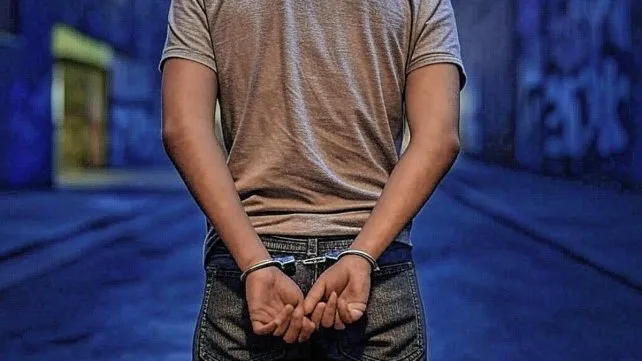¿Es la indignación un sentimiento realmente transformador? En apariencia, expresa una forma de compromiso: el alma herida que se levanta ante la injusticia. Pero en la era de la exposición permanente, la indignación se volvió también una forma de rendimiento. Como sugiere el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, habitamos una sociedad que convierte incluso las emociones en capital simbólico. Mostrarse indignado es participar en la economía afectiva del presente: un gesto que produce visibilidad, pero rara vez transformación. Lo que antes implicaba riesgo o acción, hoy se reduce a un signo, un movimiento breve dentro del circuito infinito de la comunicación.
La indignación contemporánea se expresa en el mismo flujo que todo lo demás: mensajes, imágenes, gestos que se suceden sin pausa. Como advierte Han, vivimos en una comunicación sin comunidad, donde cada expresión se agota en su propia emisión. Una publicación sobre la situación en Palestina convive con una foto de una milanesa con fritas o una selfie en el espejo. No hay contradicción, porque nada persiste el tiempo suficiente para serlo. La emoción circula, pero no se arraiga. La indignación se vuelve así un signo más en el torrente informativo: visible, compartible, pero sin la densidad que alguna vez tuvo la palabra nosotros.
En este paisaje saturado, la indignación ya no apunta al mundo sino al propio perfil. Como plantea el teórico y ensayista ruso-alemán Boris Groys, cada sujeto se convierte en su propio diseñador: selecciona, edita y exhibe fragmentos de sí para mantener una coherencia estética ante los demás. La indignación, en ese marco, se vuelve un accesorio más del yo curado, una prueba de sensibilidad que legitima la imagen pública. Pero mientras más nos mostramos indignados, menos pensamos. La urgencia del gesto suprime la demora del pensamiento, que requiere silencio, escucha y presencia. Tal vez el verdadero efecto transformador no surja de la indignación, sino del diálogo: ese espacio donde la palabra aún puede crear un nosotros que no se disuelve al ser publicado.
Decía Borges que los griegos, al inventar el diálogo, inventaron también una forma de cortesía del pensamiento: hablar con el otro no para vencerlo, sino para comprenderlo. Quizás allí, y no en el estallido momentáneo de la indignación, siga escondida la posibilidad de transformar algo.